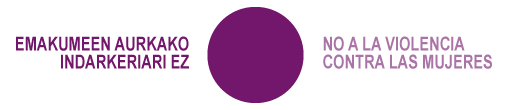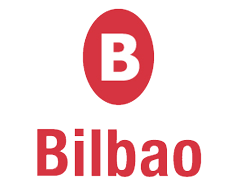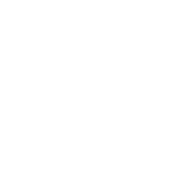Por Santiago F. Reviejo
Este doctor en Psicología cuenta su dilatada experiencia en comisiones y peritajes judiciales para la resolución de grandes conflictos en Latinoamérica y África. Advierte de la progresiva pérdida de la conciencia colectiva para responder a ataques intolerables a los derechos humanos.
La violación sistemática de derechos humanos y las masacres contra la población siempre dejan huellas por mucho que sus autores se amparen en el poder para ocultarlas. Solo hay que investigarlas y escuchar a las víctimas para que atrocidades y culpables salgan a la luz y pueda ser reparado, en parte, el daño causado. Con ese fin se crean las comisiones de la verdad; cuando las circunstancias lo permiten, claro. El médico vasco y doctor en psicología Carlos Martín Beristain ha participado en cinco de diferentes países latinoamericanos y su temor ahora, cuenta a Público, es que el mundo que permite exterminios, como el del pueblo palestino, “está a punto de perder la conciencia” colectiva necesaria para rebelarse contra lo intolerable.
Beristain ha escuchado y tratado el dolor de cientos de víctimas a las que casi nadie había hecho antes caso, ninguneadas, pisoteadas, perseguidas por ser familiares de otras víctimas, por ser indígenas o por sus creencias religiosas o políticas. En su cabeza están los testimonios de los horrores que sufrieron, de las persecuciones e injusticias que padecieron por no formar parte de los grupos de poder público o privado que imponían las normas. Su currículum, de un simple vistazo, impresiona: además de en las comisiones de la verdad de Guatemala, Perú, Paraguay, Ecuador y Colombia, ha participado en peritajes judiciales sobre masacres en Kenia, Congo y Sáhara Occidental, integrado un grupo de expertos internacionales por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (México), ha intervenido en 17 trabajos sobre salud mental con víctimas de conflictos armados en diferentes partes del mundo, ha sido autor o coautor de una veintena de publicaciones sobre atención psicosocial a víctimas y ha recibido dos premios de Derechos Humanos: el León Felipe, en 1998, y el Gernika, en 2015. Es la trayectoria de lo que se puede considerar una eminencia mundial en la materia.
Este médico nacido en Bilbao en 1959 atiende a Público antes de volver a salir de viaje para continuar unos trabajos de investigación en Ecuador, donde ha hecho un peritaje judicial con la evaluación del impacto psicosocial de unas explotaciones de petróleo de la multinacional Texaco, en Colombia y en República Dominicana. Las experiencias personales de sus 35 años de trabajo en este ámbito se intercalan a cada poco en la conversación, a la que incorpora ejemplos de las atrocidades que ha conocido y tratado, a fin de que se entienda mejor de lo que está hablando. Podría escribir muchos libros con todas esas experiencias: una enciclopedia del horror y de la esperanza, también, de quienes luchan por salir de esa ciénaga en la que un día el poder imperante intentó ahogarlos.
Carlos Martín Beristain trabajaba como médico de urgencias en Bilbao cuando un amigo le pidió que fuera a El Salvador para impartir un taller sobre su tema. No le especificó más. Pero, aun así, él se fue para allá. Era 1989 y ese país centroamericano se hallaba en plena guerra civil. Ese mismo año, un batallón militar mató a ocho jesuitas en la Universidad Centroamericana, cinco de ellos españoles, que eran partidarios de un acuerdo entre la guerrilla del FMLN y el Gobierno para poner fin al conflicto. El taller era sobre aspectos médicos y psicológicos en la atención a víctimas de la represión, sobre cómo actuar contra la tortura en caso de detención. Y, pese a todo, el médico bilbaíno se quedó más de dos meses allí y comenzó de esa manera un largo camino que lo alejó por completo de las urgencias de una ciudad europea.
A Beristain no le desanimó ni siquiera darse de bruces a la primera de cambio con la cruda realidad de un país donde el poder militar estaba por encima de todo. La sede de la asociación que impartía el taller fue asaltada por un escuadrón de la muerte que los tuvo contra la pared durante unas dos horas. Aquello sucedió solo unos pocos meses antes de la matanza de los jesuitas en la universidad.
El impacto “devastador” del asesinato de un obispo
Su siguiente experiencia fue en la vecina Guatemala, un país que también se encontraba en guerra. El arzobispado de la capital guatemalteca y un sindicato le pidieron que fuera allí a hacer un taller con las víctimas de la represión militar como el que había impartido en El Salvador. Luego empezó a trabajar también con el movimiento indígena de un país donde cerca de la mitad de su población es maya, que había sufrido las barbaridades de la política de tierra quemada del general Ríos Montt, causante de la destrucción de más de 400 de sus comunidades. En este caso, su labor fue ayudarles a superar el miedo al retorno a los 50.000 que se habían refugiado en la frontera con México.
“Hay muchos procesos invisibles que son determinantes para el éxito del trabajo. En este caso había que ayudar a soportar el sufrimiento del terror vivido y fortalecer también al colectivo como comunidad. Eran unos años en los que las comunidades indígenas desmontaban un poblado en diez minutos para huir de la persecución del ejército y adentrarse en la selva. Hice varios viajes para encontrarme con ellos en unas condiciones muy duras. Y fue una experiencia muy importante, porque nunca conocí a comunidades con esa capacidad para resistir en medio de la guerra y de la persecución, con mucha sabiduría, además”, explica Beristain.
En Guatemala tuvo este médico bilbaíno su experiencia más extrema: el asesinato del obispo Juan José Gerardi en abril de 1998, dos días después de haber presentado el informe Guatemala Nunca Más, la Comisión de la Verdad para la reconciliación de ese país en cuya elaboración había participado Beristain. El informe achacaba al ejército miles de asesinatos y miles de casos de violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. “Jamás pensamos que pudiera pasar eso, aunque teníamos nuestros temores. El impacto del asesinato fue devastador. Nos dejó en la desolación a mucha gente”, recuerda el médico.
Ese trabajo, denominado Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), recogía el testimonio de 5.180 víctimas del terrorismo de Estado, el 84% indígenas mayas. Y supuso un cambio en el ámbito de la búsqueda de la verdad y la reconciliación en todo el mundo. “Fue la primera comisión de la verdad que puso en el centro a las víctimas -subraya Beristain-. La memoria estaba atada por el miedo. Yo nunca he visto tanto terror a hablar. Nadie se atrevía a hablar a causa de la experiencia de devastación que habían sufrido”.
El asesinato del obispo Gerardi, cuya autoría fue atribuida a varios mandos militares y agentes del Estado Mayor guatemalteco, fue un “asesinato estratégico”, dice Carlos Martín Beristain: un crimen cometido con la clara intención de producir un efecto en la sociedad. “Ese asesinato, ese magnicidio -precisa-, generó un terror inmenso en toda la población en medio de un proceso de paz. Fue el inicio del cierre de la transición democrática que había comenzado Guatemala. Y a mí me tocó hacer talleres con mi propia gente para abordar y superar esa pérdida, ese asesinato que tanto nos había impactado”.
Tuvieron que aprender cómo superarlo y también cómo contrarrestar la estrategia del poder que pretendía acabar con la comisión de la verdad y toda reconciliación en el país. Y a esto último ayudó mucho un mando de la inteligencia guatemalteca que sufría alcoholismo y que, llevado por unos familiares, empezó a contarles cómo funcionaba la estrategia de represión. “Nos contó cómo se hacía el entrenamiento militar, la estrategia de deshumanización… Aprendimos las cosas que están detrás del horror, la metodología de la crueldad, la planificación del terror desde el Estado”, detalla Beristain.
Los mecanismos del horror a gran escala
Fruto de esos y otros conocimientos fue el volumen que dedicaron específicamente a los mecanismos del horror a gran escala. “Estudiamos los documentos de inteligencia, la contrainsurgencia, que considera a la población civil como objetivo, que es algo general en los conflictos en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, en los que el 90% de las víctimas son población civil. Controlar el tejido social es un objetivo de la guerra hoy en día -recalca Beristain-. La dimensión bélica es solo un 10% del conflicto. El 90% restante se dedica al control de la población, a las masacres, a su deshumanización. Si no lo haces, te lo hacen, decía una máxima del ejército guatemalteco”.
“Y conocer esto -añade el médico- es determinante para aprender a desmantelar los mecanismos del horror: cómo implica a sectores militares, económicos, de la sociedad civil, la falta de empatía, la deshumanización del otro, que es la que hace posible el horror a gran escala. Sólo tienes que cambiar a indígenas guatemaltecos por palestinos o por tutsis…”.
Aquí es cuando Carlos Martín Beristain hace una advertencia, cuando lanza un aviso para navegantes sobre lo que está en juego hoy en día en el mundo en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, atacados por diferentes frentes cada vez más envalentonados: “Estamos a punto de perder en el mundo algo que decía el poeta John Berger, que nombrar lo intolerable convoque a la acción. Cada vez vemos más cosas que no nos parecen intolerables o que no nos llevan a la acción”.
"Cada vez vemos más cosas que no nos parecen intolerables o que no nos llevan a la acción"
A juicio de este experto en comisiones de la verdad, cada vez hay más Estados que han aprendido a controlar los mecanismos existentes para la defensa de los derechos humanos en organismos internacionales como la ONU. “Vemos los ataques en Palestina a misiones médicas, humanitarias; hay sistemáticas violaciones a eso en el mundo y no pasa nada -se lamenta Beristain-. La impunidad funciona como un mecanismo de impotencia aprendida, que se dice en psicología, que concluye que ya no es posible hacer. Esto lo muestra el experimento con ratones que reciben una descarga eléctrica cada vez que se acercan a una puerta de salida. Después de recibir varias descargas, los ratones ya no se acercan a la puerta, aunque esté abierta y aunque ya no haya descargas”.
“Un espacio muy importante para las víctimas”
Pero ¿sirven realmente para algo las comisiones de la verdad? ¿Ayudan a descubrir a los causantes del horror que han sufrido las víctimas, a reparar el daño originado? Martín Beristain responde, en primer lugar, que las comisiones no son un artefacto que se instala en un sitio sin más y se pone a funcionar.
Dependen del contexto social y político en el que se crean. Luego, añade: “Es un espacio para la víctimas muy importante y para eso tienen utilidad. Han ayudado a disminuir las mentiras sobre los conflictos y, aunque sobre los perpetradores de alto nivel no han sido tan eficientes, sí lo han sido sobre los de medio nivel. Han servido también para mostrar los mecanismos del terror. Y para cambiar las cosas, aunque eso también depende de las comisiones y de la situación del país donde trabajan. Por ejemplo, el documento de la comisión sobre la dictadura argentina fue un best seller y el de El Salvador estuvo silenciado durante 17 años”.
"Es un espacio para la víctimas muy importante y para eso tienen utilidad"
¿Y cuáles son las principales dificultades que encuentran los integrantes de las comisiones para llegar a la verdad? Este experto señala como primera gran dificultad el miedo y conseguir el nivel de confianza suficiente con las víctimas para vencerlo: “Como nos dijo un anciano en Guatemala, es tiempo de hablar tras tantos años sin hablar. Pero para que eso suceda también tiene que haber un acuerdo político, un espacio que lo permita, un acuerdo de paz previo o algo similar, aunque la violencia no se haya eliminado. Y, sobre todo, tiene que haber escenarios de confianza que tengan sentido para las víctimas. La comisión de la verdad es un proceso gigantesco de escucha colectiva, de diálogo social, que tiene que fortalecer a las víctimas, un proceso de ida y vuelta, de dar y recibir, de fortalecer el tejido social que ha quedado devastado. No es un trabajo de un grupo de expertos o de historiadores”, precisa Beristain.
Las desapariciones en México
Los trabajos para encontrar la verdad cambian según el contexto, según el país. En Colombia, por ejemplo, este médico y doctor en psicología hizo un trabajo novedoso sobre el papel que desempeñaba el exilio del millón de personas que habían huido del terror. A ello le dedicó 600 páginas que abarcan las experiencias de colombianos exiliados en 24 países. “Hay verdades de Colombia que están fuera de Colombia, que están en Suecia, Chile o España, de personas que se quedaron en la cuneta de la historia. Y tomarles testimonio es un acto de acogida en una comisión de la verdad. Fue una experiencia muy novedosa y positiva”, asegura el experto.
En México, la principal novedad de su trabajo fue haber descubierto que la guerra contra el narcotráfico en el siglo XXI le devolvía a la realidad de Guatemala de la década de los ochenta del siglo pasado. Una realidad de 120.000 personas desaparecidas, según los datos oficiales, en medio de una lucha que debería ser contra el dinero obtenido mediante una actividad ilícita y que se ha convertido en violencia contra miles de seres humanos, donde priman los intereses de sectores del aparato del Estado mexicano y de élites políticas y económicas.
Martin Beristain formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que descubrió que la verdad histórica que se había construido desde el poder sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa no era tal. Se trataba tan solo de una mentira que fueron desenmascarando con mucho esfuerzo y mucha oposición. “Para empezar, demostramos que el basurero de Colula donde decían que habían quemado los cuerpos haciendo imposible su identificación no era el sitio. Y a partir de ahí empezó una campaña brutal contra nosotros, con acusaciones falsas, calumnias…”.
La investigación del Grupo de Expertos demostró que no eran unos simples policías municipales los responsables de la desaparición, que quienes estaban involucrados eran policías estatales y federales, y agentes del servicio de inteligencia mexicano, en connivencia con narcotraficantes. Sin embargo, los verdaderos responsables de esos 43 crímenes aún no han sido condenados. “El negacionismo se ha convertido en un mecanismo más del horror en México, que es lo que lleva a no tomar decisiones sobre los mecanismos que siguen permitiendo ese horror a gran escala. Es la negación de la dimensión del crimen organizado y sus conexiones, del papel que desempeñan en ello los servicios de inteligencia… Mirar para otro lado es la peor estrategia”, concluye Beristain.
Una comisión de la verdad en el Sáhara
Carlos Martín Beristain también ha hecho importantes trabajos de investigación en el Sáhara. En 2011, llevó a cabo el estudio titulado El oasis de la memoria, basado en 270 casos de saharauis que habían sido víctimas de bombardeos, desplazamientos y desaparición forzada, violaciones y asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad de Marruecos, durante su huida del Sáhara ocupado.
Con posterioridad a ese trabajo, se encontraron restos óseos en medio del desierto y le llamaron para que verificaran si eran de algunos de los saharauis desaparecidos en la huida tras la ocupación marroquí. No era un trabajo fácil, porque los huesos estaban a 400 kilómetros de los campamentos de refugiados en Argelia y muy cerca del muro marroquí, en una zona minada. Encontraron dos fosas con ocho desaparecidos y publicaron un estudio con las conclusiones de la investigación. “La respuesta de Marruecos fue que algunas de las víctimas habían muerto en un enfrentamiento armado, pero eso era mentira, porque se veía que eran ejecuciones. La respuesta fue otra vez la mentira, porque Marruecos se cree por encima del bien y del mal, así que es un asunto que sigue aún sin respuesta”, dice Beristain.
En esas fosas encontraron, además, el DNI de dos de los fallecidos, el DNI español que se proporcionaba a los saharauis cuando el Sáhara era la provincia número 53 de España, estatus que se mantuvo hasta que nuestro país abandonó en 1975 la que fue su colonia durante décadas, permitiendo la ocupación del ejército marroquí. “Hay una respuesta del Estado español que también tiene que dar y que aún no ha dado. No hay que tener miedo a la verdad y lo que reivindican las víctimas es que se reconozca la verdad. Y no se van a bajar de ahí”, advierte Beristain, quien defiende la creación de una Comisión de la Verdad para el Sáhara para clarificar todo lo sucedido en ese territorio.
Lo mismo opina para el caso de Israel y su guerra contra el pueblo palestino, que algunos ya califican como intento de genocidio. “Haría falta poner en marcha mecanismos de la verdad sobre ese conflicto, aunque no se trate de una violencia que esté oculta. Hay muchas iniciativas entre las Mujeres de Negro de Israel y Palestina para poner en marcha puntos de encuentro que son muy importantes. De la existencia de estos mecanismos va a depender en el futuro la visión de los derechos humanos, porque se necesitan mecanismos que pongan la base de la reconstrucción basada en el encuentro y el diálogo”, subraya Beristain.
A lo largo de su dilatada trayectoria en el ámbito de la reconciliación y la atención a las víctimas de conflictos, este médico bilbaíno también ha trabajado para ayudar a solucionar los de su tierra. En 2007, la Dirección de Atención a Víctimas del Gobierno vasco le llamó para participar en un proceso de diálogo entre víctimas del GAL y de ETA. Fue lo que se llamó la iniciativa Glencree, que se llevó a cabo en un momento político, además, muy tenso por la intensa actividad terrorista. Y coincidió que, durante su desarrollo, ETA anunció el fin de la lucha armada.
“Durante cinco años, nadie supo que se estaban haciendo esos encuentros entre extremos que se suponían que eran irreconciliables. Y fueron la lección moral más importante que se produjo en el País Vasco”, asegura Carlos Martín Beristain.