Por Mikel Pulgarín, Periodista y Consultor de Comunicación

Es justo reconocer que la encuesta es una de las mayores aportaciones que los procesos electorales han realizado a la humanidad. Los responsables de las empresas dedicadas a sondear al personal se deben frotar las manos cada vez que la conclusión de una legislatura, o las disputas internas, externas, mixtas, triangulares o circulares de los diferentes partidos, degeneran en la convocatoria de elecciones. Cuando esto ocurre, recogen los cuestionarios que iban a permitir saber cuántos cigarros se fuman al día en el mundo, el número de personas que morirán de cólico miserere en los próximos lustros, la actividad sexual que será capaz de desplegar un adulto medio antes del apocalipsis final o los efectos irreversibles que en la estructura del sistema capitalista se producirían si el 80% del estocaje de yogures caducara en menos de una semana.

Recogen esos cuestionarios y sacan otros: los buenos. Los que permiten acertar con más menos milésimas de error quién va a ganar las elecciones. Ese es el terreno en el que la encuesta se siente cómoda. No hay fallo de predicción posible. Y si este se produce, la culpa es del que responde o del indeciso, que en su nebulosa interna arrastra al abismo a un sistema métrico decimal de perfecta configuración.
Esos son los peligrosos. Los indecisos conforman el colectivo más odiado por los encuestadores que, sin embargo, no se dan cuenta de que son su razón de ser y, en definitiva, la fuente de la que emana su subsistencia. Sin indecisos no hay encuestas. Pero, no obstante, el miedo que producen en el sistema de recogida de datos ha conducido a que las técnicas para persuadirlos se sofistiquen. ¡Y de qué manera!
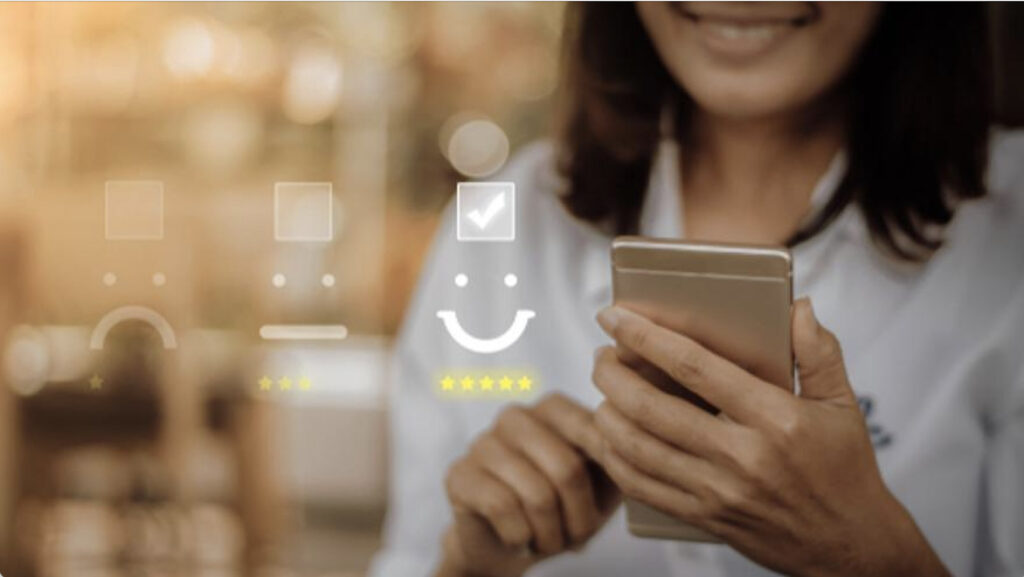
“Forzando indecisos”. Ese es el término que se han inventado para definir un mecanismo que será todo lo matemático y decimal que se quiera, pero que suena a coscorrón, torcedura de brazo, pellizco en la nariz y cachete en el cuello. Detrás de tan sofisticado método, se esconde un subterfugio para que, con las correspondientes artimañas, los encuestadores logren que los indecisos respondan a sus preguntas, aunque sea con insinuaciones, balbuceos o por señas. De esta manera, los integrantes del colectivo que vive en la duda permanente pierden sin dolor, y casi sin enterarse, la “in” de indecisos para convertirse en carne electoral aliñada al gusto del sistema y, lo que es más importante, permiten cuadrar datos y cifras que, de otra manera, tendrían difícil encaje. Por eso no es de extrañar que, cuando en la noche de las elecciones se dan a conocer los resultados, aparezcan auténticos socavones en los suelos y techos de predicciones electorales que, a priori, parecían perfectamente raseados. Y, claro, luego hay que recurrir a la perfidia y a la afición humana por el embuste para justificarlos.
De esta manera, y con este procedimiento, la figura del indeciso queda diluida. Se la mantiene en el espectro y en el porcentaje deseado, el que no distorsiona y hace bonito, el que da brillo y esplendor a la encuesta. A la masa de indecisos se la fuerza un poco, y queda convertida en un grupo de auténticos decididos. Se acabó el “no sabe, no contesta”. Lo veremos muy pronto. Estando, como estamos, ya en plena campaña electoral, muchos van a ser preguntados por sus intenciones de voto, y muchos no van a contestar. Y no porque no quieran, sino porque desconocen las respuestas. Y, entonces, alguien tendrá la tentación de clasificarlos como indecisos. Momento en el que los encuestadores, herramientas de tortura en mano, harán su entrada triunfal. ¡Dios mío, qué grima!










